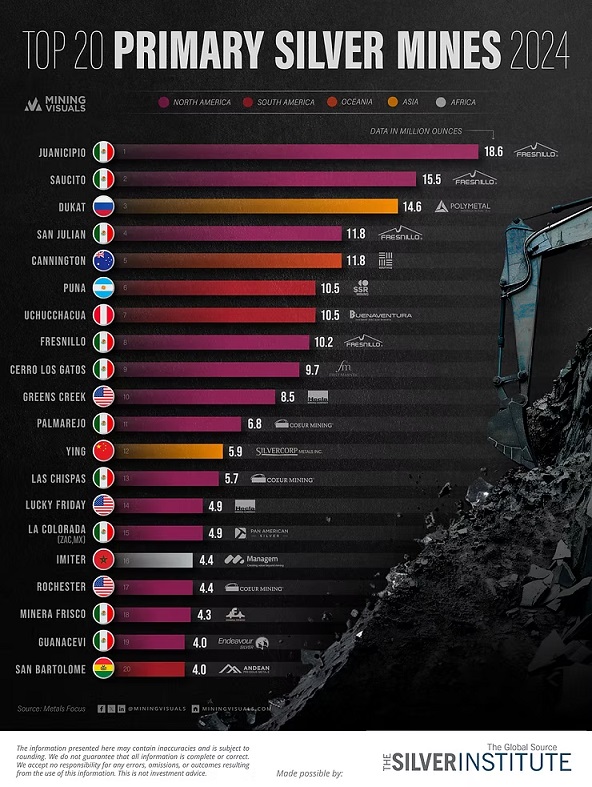“La ciencia debe servir a la sociedad, y la minería es un campo donde ese aporte se hace tangible”
o.- Cecilia Mugas, del Instituto de Geología de la Universidad Nacional de San Juan, explica cómo la ciencia fortalece el trabajo público y privado en la minería.
El desarrollo minero en Argentina no solo depende de la inversión y la exploración de empresas, sino también del aporte de la ciencia. En San Juan, provincia pionera en la actividad, el Instituto de Geología (INGEO) de la Universidad Nacional de San Juan cumple un rol clave en la generación de conocimiento aplicado.
Cecilia Mugas, doctora en Geología y responsable del Gabinete de Mineralogía y Petrología del INGEO, lleva casi dos décadas investigando la génesis de depósitos minerales y desarrollando proyectos en colaboración con organismos públicos y compañías privadas. Su trayectoria combina la rigurosidad académica con la transferencia de saberes hacia la industria.
En esta entrevista con Los Andes, Mugas repasa el trabajo de su gabinete, el vínculo con el sector productivo y la importancia de tender puentes entre el ámbito científico y la sociedad. También comparte su mirada sobre el futuro de la minería en provincias como San Juan y Mendoza, y la necesidad de acercar la geología a las nuevas generaciones.
Universidad pública, ciencia y minería
–¿Cuáles son los ámbitos de trabajo del Instituto de Geología (INGEO) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan?
–El Instituto tiene más de 50 años desde su creación. Sus líneas de investigación se organizan en cinco gabinetes: Neotectónica y Geomorfología, Estratigrafía y Geología Regional, Geología Económica, Geología Ambiental y Mineralogía y Petrología, del cual soy responsable. En mi caso, tuve la fortuna de integrarme siendo alumna avanzada y formarme junto a docentes e investigadoras que me transmitieron la riqueza del trabajo en equipo.
Hoy nuestro gabinete está integrado por siete investigadoras y tres alumnos. Nos enfocamos en temáticas como procesos de deformación dúctil-frágil en basamento cristalino, petrología y geoquímica del magmatismo gondwánico, depósitos de oro orogénico, pórfidos de oro y cobre-molibdeno, depósitos epitermales de baja sulfuración, además de estudios de arqueometría y arqueometalurgia.
–¿Cuál es tu área específica de trabajo?
–Hace 19 años que me dedico al estudio de depósitos minerales y su metalogenia, lo que implica analizar las variables asociadas a la génesis de un depósito: desde la petrología de la roca de caja e intrusivos asociados hasta la alteración hidrotermal y la mineralización. He trabajado en pórfidos y epitermales de distintas provincias del país y actualmente desarrollo proyectos en pórfidos de oro y cobre-molibdeno, además de estudios sobre depósitos de oro orogénico en las Sierras Pampeanas. También estamos incursionando en arqueometalurgia, para comprender cómo trabajaban los metales las culturas que habitaron San Juan.
Aportes de la ciencia al sector público y privado
–¿Qué aporte hace la academia, en este caso el INGEO, al sector público en relación con la minería?
–Mantenemos un convenio de cooperación con el Instituto Provincial de Exploración y Explotación Minera (IPEEM). Ellos administran las propiedades mineras de San Juan y nosotros estudiamos proyectos para generar información relevante sobre distintos depósitos. En ese marco, el IPEEM nos otorgó en comodato un microscopio petrográfico con cámara digital que resulta clave tanto para nuestras investigaciones como para la formación de estudiantes.
–¿Y cómo es el vínculo con el sector privado?
–El sector productivo maneja tiempos y prioridades muy distintos a los de la investigación. Muchas veces los geólogos de empresa no alcanzan a analizar toda la información de campo, y ahí aparece nuestro aporte mediante consultorías. Hemos trabajado con empresas como Barrick, Yamana, Glencore y Troy, entre otras, y también con pequeños productores de minería artesanal en San Juan, como Minera del Oeste en el distrito El Morado. Además, en el marco de convenios con compañías como Peregrine (proyecto Altar, en Cordillera), involucramos a alumnos avanzados que participan en los estudios. Es un aprendizaje colectivo.
–¿Qué herramientas puede aportar la ciencia al desarrollo del sector y al empleo?
–La ciencia debe servir a la sociedad. Todo avance debe transferirse al sector público y privado. En mi caso, me formé en el CONICET y en la universidad pública, dos instituciones que sostienen esa lógica de transferencia. Actualmente, dicto una materia sobre minerales opacos para estudiantes de geología que también se ofrece como curso de posgrado a profesionales de la industria. Es un ejemplo de cómo se generan mejores oportunidades a partir de la formación.
–¿Se hacen comparaciones con países de tradición minera más desarrollada?
–Siempre aprendemos de países como Chile, que tienen gran desarrollo minero. Nuestros trabajos se comparan con contextos geológicos equivalentes y los artículos que publicamos buscan sumar hallazgos al patrimonio científico internacional. La investigación es un esfuerzo colectivo y global.
“La dificultad en Mendoza está en la falta de información que tiene la sociedad”
–¿Seguís de cerca la actividad minera en Mendoza?
–Sí, viví en Mendoza diez años mientras hacía mi doctorado y posdoctorado, trabajé en el IANIGLA y me formé con la doctora Florencia Marquez Zavalía y el doctor Miguel Galliski. Estudié el depósito epitermal Don Sixto, que nunca llegó a convertirse en mina. Creo que gran parte de la dificultad en Mendoza está en la falta de información que tiene la sociedad sobre la minería: qué hace, qué riesgos y qué beneficios tiene. La academia puede contribuir mucho en ese sentido, formando profesionales y también acercando la geología a las nuevas generaciones, desde talleres para niños hasta clases en escuelas técnicas. Son formas de despertar curiosidad y desmitificar la actividad.
(Los Andes Mendoza)